CAUTIVERIO
No podíamos abrir
la boca en ningún momento; hacerlo significaba un latigazo más en nuestra espalda.
Yo ya había recibido demasiados. De noche, no podía dormir por culpa del dolor,
y lo mismo sucedía con todos. Nos mirábamos entre nosotros. Eso era lo más
fuerte. Mirar al que estaba a tu lado, ver su cara de dolor y no poder hacer
nada, y saber además que a él le sucedía lo mismo cuando te miraba. Me
compadecía de todos los que estaban allí conmigo, pero aún más de mí. Si
hubiese podido salvarme solo, sin duda lo hubiera hecho. Pero ni siquiera
existía esa posibilidad.
Había una
ventana frente a nosotros. A través de ella no veíamos nada más que el cielo.
Unos días estaba nublado, otros salía sol. Incluso contemplamos una tormenta.
Los rayos que caían cada cierto tiempo iluminaban toda la habitación.
Aprovechaba esos instantes para mirar a mis compañeros. Algunos lloraban
desconsolados, gritaban y llamaban a sus madres, imploraban que por favor
alguien los salvara, que por favor los dejaran ir, que no habían hecho nada.
Otros, consumidos ya por la locura, reían a carcajadas, mostrando los dientes
podridos y abriendo al máximo los ojos, tanto, que daba la impresión que sus
globos oculares de pronto saltarían y rodarían por el suelo. Pero los más
estábamos callados, siempre callados, sin inmutarnos, tratando de no demostrar
nada, esperando. Era demasiada la tentación de mirar hacia atrás, pero eso
tampoco podíamos hacerlo. O mirábamos al suelo o a la ventana, o mejor
cerrábamos los ojos y tratábamos de dormir. Rara vez lo lograba. Y si me
dormía, despertaba a los pocos minutos por el sonido estrepitoso de un latigazo
en la espalda de algún compañero.
Un día, por la
ventana, vimos pasar una nave. Era plateada y tenía luces de colores cálidos
que se movían y al mezclarse formaban figuras. Esas figuras son un código, oí
que alguien susurraba. Pero aunque lo fuera, la nave pasó y no la volvimos a
ver. A los pocos minutos oímos una voz a nuestras espaldas diciendo que la nave
había caído, que ellos la habían derribado. Nuestras esperanzas desaparecían a
medida que pasaban los minutos, las horas, los días. La angustia, en cambio,
crecía cada vez más.
Mirar por la
ventana era nuestra única distracción. Pero a la larga terminaba siendo la peor
tortura. Lo único que nos quedaba era contemplar el cielo, la libertad que
nunca recuperaríamos, el mundo que se extendía allá afuera, tan cerca pero a la
vez tan lejos de nosotros. Yo intentaba imaginarme cosas para no caer en la
desesperación. Imaginaba que una luz aparecía de entre las nubes, atravesaba la
ventana y nos iluminaba, y que luego una voz decía; son libres, levántese y
vayan. Y que al hacerlo y por fin darnos vuelta, veíamos a nuestros captores
muertos en el suelo, sangrando, decapitados, desmembrados. A veces me dormía y
soñaba con ello. Después despertaba y una sensación de desolación se apoderaba
de mí. Deseaba morir. Pensaba en darme vuelta e insultarlos, para que me dieran
muerte y así poder descansar al fin. Pero no me atrevía. Volvía a mirar por la
ventana. Ver el cielo hacía que me aferrara a esa pequeña esperanza que aún
habitaba en mi interior. Vendrán a salvarnos, pensaba a veces. Pero pasaba el
tiempo y seguíamos allí. Se olvidaron de
nosotros, susurró alguien a mi lado. Era casi una certeza. Se habían olvidado
de nosotros.
Hasta que un día
sucedió lo que todos esperábamos. Aparecieron al amanecer, con los primeros
rayos del sol. Los vimos venir desde el cielo y comenzamos a temblar de
emoción. Entonces comenzaron los latigazos. A medida que ellos se acercaban
nuestros captores nos propinaban latigazos cada vez más fuertes y más seguidos.
Pero no nos importaba. Ni siquiera sentíamos dolor. La felicidad de saber que
íbamos a ser rescatados hacía que cualquier otra cosa pasara a segundo plano.
Ya sin miedo
alguno, nos levantamos. Corrimos hacia la ventana y nos apretamos contra ella,
lanzando gritos de auxilio, moviendo nuestras manos para hacerles señas,
mirándonos entre nosotros y sonriendo como nunca antes lo habíamos hecho. Ellos
no tardaron en llegar hasta el lugar de nuestro cautiverio. Hicieron trizas el
vidrio, pusieron ramplas desde sus naves hasta el alfeizar de la ventana y
cruzaron. Nuestros captores, al verse superados en número, huyeron
atemorizados. Estábamos salvados. Nos arrodillamos ante nuestros salvadores y
agachamos la cabeza.
Ni siquiera
podía recordar cuánto tiempo habíamos estado encerrados en aquel lugar. Pero
eso qué importaba ahora. La adrenalina corría por mi cuerpo. Hubiera saltado
por la ventana de ser necesario. Nuestros salvadores nos sonrieron y nos
acariciaron. Poco a poco nos fuimos tranquilizando. Comencé a pensar en todo lo
que haría cuando regresara al mundo exterior, una vez recobrada mi libertad.
Las posibilidades eran infinitas. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de
olvidar todo lo que había sucedido. Nos encaminamos hacia la puerta de la sala.
Nuestros salvadores dirigían la travesía. El líder se acercó a la puerta y la
abrió. Sonriendo, nos invitó a atravesarla. Por fin éramos libres, sólo había
que traspasar el umbral. Cerré los ojos y caminé. Esperaba sentir el viento, la
brisa del mar, los distintos sonidos del mundo, pero nada. Abrí los ojos y me
encontré en una sala igual a la anterior. Frente a mí había una ventana. De
pronto el sonido de un latigazo resonó en mis oídos. Lo comprendí de inmediato.
Me arrodillé, cerré los ojos y me puse a llorar.
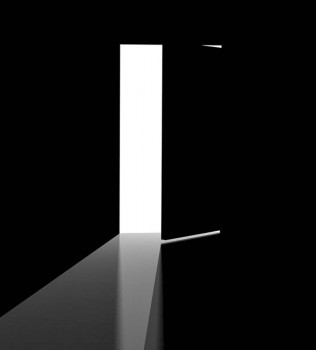



Comentarios
Publicar un comentario